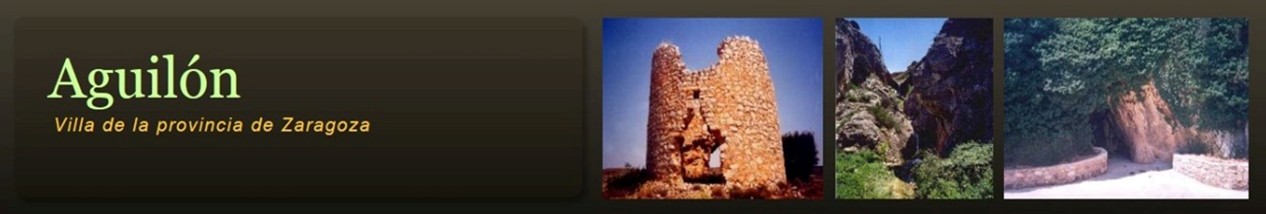Aguilón: Nuevas escuelas
Artículo publicado en Heraldo de Aragón
22 Abril de 1915
Nada más grato para mí que hablar de algo que represente cultura. Hoy puedo poner en conocimiento de los lectores un caso excepcional, la construcción de nuevas escuelas.
Seis años llevamos luchando sin descanso, hasta que este pueblo ha sentido la necesidad de educarse e instruirse. Para cubrir esta necesidad, ha construido un soberbio edificio que competirá por sus condiciones pedagógicas e higiénicas con las de las grandes capitales.
Situado en un extremo del pueblo, rodeado de frondosos árboles y flores, cuyos perfumes caerán sobre las tiernas inteligencias infantiles, con mucho aire, mucha luz, donde todo será bienestar, alegría, vida. Que ¿Cómo se ha hecho el milagro? Hagamos historia para que puedan enterarse todos los pueblos de España y ver si alguno se estimula y quiere imitar a los aguilonenses. Allá va.
Intentamos varias veces la idea y otras tantas fracasaba; pero esto que parecía a simple vista un fracaso, en realidad no lo era; pues servia para formar una atmósfera caldeada, un ambiente tan favorable que, solo hacía falta un hombre que se pusiera a la cabeza y dijera, hágase. Y, he aquí que llega a la alcaldía D. Mariano Bersabe, hombre enérgico y resuelto, con más corazón que cavidad de pecho y entusiasta empedernido de la enseñanza, y cual otro redentor que quiere librar a su pueblo de la ignorancia, se lanza a la ejecución de la obra.
Había que ver como todos trabajaban; los que tenían carro, transportaban los materiales gratuitamente; los obreros, en la misma forma, prestaban su ayuda personal que, en algunos casos, llegaban al máximo sacrificio, pues había quien tenía seis o siete de familia sin otros recursos para alimentarse que el jornal diario que ganaba y cuando le tocaba turno, abandonaba todo para presentarse gustoso a edificar la escuela.
El día 30 de marzo de 1914, se tomaron las medidas del edificio, los niños tomaron apuntes para que recuerden tan grata fecha, el mes de mayo se dio principio a los trabajos y, así, solos nosotros, sin ayuda de nadie, en secreto para que no hubiera bombos y sin alterar el presupuesto municipal, el mes de noviembre teníamos los salones de las escuelas hechos y buena parte del edificio.
El día 17 del corriente año recibíamos la visita del inspector, a quien damos infinitas gracias por su informe favorable y por sus frases alentadoras.
El día 19 del mismo mes, tuvo lugar la bendición del edificio por el párroco D. Enrique Midián y esto sí que fue un acto imponente. Estaba conglomerado todo el vecindario; los niños y niñas en dos filas, con sus respectivos maestros, cantaron desde la iglesia a las escuelas y D. Manuel Beltrán sacó una foto del acto.
La emoción que entonces sentíamos era inmensa y nos imposibilito el hablar; pero hoy, con el espíritu tranquilo, en nombre del Sr. Alcalde, de los niños y maestros, que desde estas columnas, doy a todos que han contribuido gustosamente en la obra, las más expresivas gracias y mi mayor aplauso.
Si hubo algún rebelde, le perdonamos para que se corrija en lo sucesivo.
Hoy, con autorización de la superioridad, han sido inauguradas.
Con esta fecha recae para el Sr. Bersabe y su pueblo el mayor timbre de gloria. Vaya también un aplauso para mi querido amigo D. Manuel Pola, antecesor alcalde, que supo guardarnos unas pesetas para la obra mencionada.
Un caballero, cuyo nombre quiere ocultar, nos visito hace unos días y regalo cinco pesetas para el niño más se distinga por su aplicación y buena conducta y otras cinco para una niña.
Adelante Sr. Alcalde y pueblo todo, adelante que hoy habéis abierto dos luminares que derramaran haces de luz en las inteligencias de vuestros hijos; dos fabricas que producirán ciudadanos útiles; dos templos que os recompensaran el esfuerzo hecho, que ha rayado en sacrificio….
Desde hoy, queridos niños, se os acaba el lúgubre salón con humedad rezumosa y sin capacidad, decencia ni higiene. Desde hoy tendremos un salón con grandes ventanas al mediodía que darán paso a bocanadas de aire puro, cargado y saturado de oxigeno; otras tantas ventanas al norte, darán paso en el verano a la fresca brisa, que traerá aromas de flores y de árboles que a pocos pasos de la clase se elevaran lozanos y magníficos.
Todavía falta algo que hacer, que creo no se echara en olvido; mientras tanto se hace, perseverad, dignísimo alcalde y querido pueblo, en vuestro sublime empeño, que la gratitud y cariño de vuestros hijos y la estimación de todos los hombres honrados, sabrán recompensar vuestros desvelos.